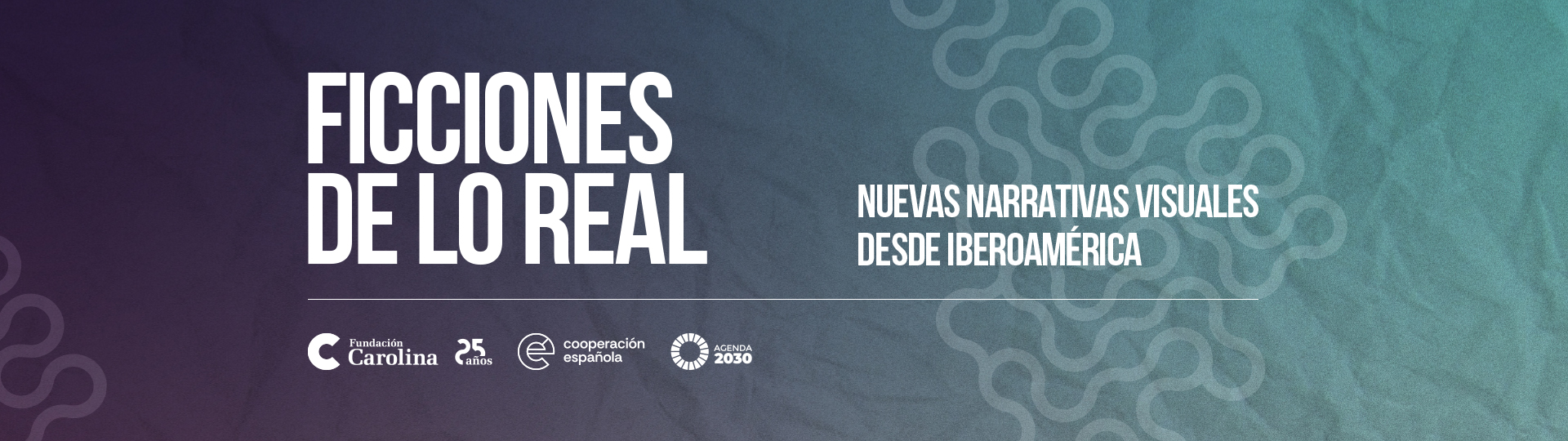Ferrero pertenece a una generación de artistas venezolanos que han hecho de la fotografía un ejercicio de duelo y reconstrucción. En su obra, la imagen no pretende representar lo real, sino registrar su disolución. Su trabajo cuestiona la veracidad del documento, la posibilidad de la fotografía como testimonio, y propone, una imagen que fabula, que re-imagina, que rescata los recuerdos no como un registro del pasado, sino como un acto de creación.
Fabiola Ferrero opera a través de la reflexión sobre la posibilidad de narrar la ruina sin estetizarla, de mirar el colapso sin convertirlo en espectáculo. Documenta una pérdida tan colectiva como personal. Por un lado, parte de una experiencia profundamente simbólica: el regreso a la casa familiar, ahora vacía, donde el eco del silencio se transforma en metáfora de un país que parece detenido; mientras, por otro, profundiza en la idea del agotamiento, no solo físico —de los recursos naturales, del agua, del petróleo— sino también de los imaginarios que sostuvieron la idea de nación moderna. En las imágenes de Ferrero, los paisajes áridos, los espacios abandonados y los cuerpos ausentes construyen una poética de la pérdida, pero también una estética de la persistencia, de quienes continúan buscando vida en los intersticios de la ausencia.
Las fotografías de Fabiola Ferrero tocan nos presentan, de una forma sutil, ante cuestiones como el drama de la migración, del vacío, de la historia heredada y de la necesidad de seguir volviendo, aun cuando el lugar al que se vuelve ya no exista como lo imaginamos. En última instancia, son intentos de reconciliación entre el duelo y la esperanza, entre la pérdida y la imaginación. La artista asume la memoria como un territorio en disputa, un lugar donde la fantasía puede ser también una forma de resistencia.